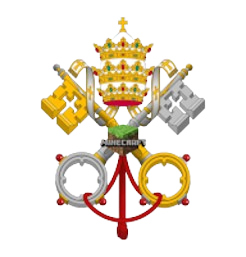PAPA BENEDICTO
DISCURSO
Martes, 20 de mayo de 2025
_____________________________________
I - PROCLAMACIÓN DE FE EN JESUCRISTO, SEÑOR DE LA IGLESIA Y DE LA HISTORIA.
“Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre” (Hb 13,8). Proclamo ante ustedes, que Jesucristo es el Señor, el Kyrios, el Viviente, el Cordero inmolado y glorificado, el Juez de vivos y muertos. Él es el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin (Ap 22,13), el Fundamento inquebrantable de toda esperanza humana, la Roca sobre la que se edifica la Iglesia, la Luz que brilla en las tinieblas y que las tinieblas no han vencido (Jn 1,5).
A Él le pertenece la Iglesia. No es de los hombres, no es del mundo, no es de los poderes, ni siquiera de sus ministros. La Iglesia es suya, porque fue adquirida al precio de su Sangre (cf. Hch 20,28). Es su Esposa, su Cuerpo, su Pueblo, su Reino. Yo proclamo, con voz que no callará mientras tenga aliento: Jesucristo es el centro de todo. Él no es un accesorio, ni una nota al pie, ni una figura simbólica; es el corazón palpitante, la cabeza visible de la Iglesia invisible, el principio rector de toda vida eclesial. “Cada obispo, unido al Romano Pontífice, es signo de la única Iglesia de Cristo y garante de su integridad doctrinal” (Testes Christi, n. 2).
Sólo en Él encuentra la Iglesia su verdad, su camino, su salvación, su sentido, su fuente y su culmen. Él es la vid, y fuera de Él los sarmientos se secan (cf. Jn 15,5-6). Construir sin Cristo es construir sobre arena, es edificar torres que se derrumban ante la primera tormenta (cf. Mt 7,26-27). ¡Ay de aquellos que intentan formar una Iglesia sin su Señor!
II - DENUNCIA DE LOS FALSOS PASTORES.
Ahora levanto mi voz, como un profeta que no puede callar ante la mentira. Denuncio con toda la fuerza del Evangelio a los falsos pastores, a los que han transformado su vocación en un trono de poder, en un instrumento de dominio y manipulación. No puedo callar. No debo callar. Porque el mal avanza cuando el silencio de los buenos se hace cómplice.
Conozco, como muchos, aquellos nombres que la historia de la Iglesia recuerda con vergüenza. Hombres revestidos de poder, pero despojados de la gracia. Obispos que abandonaron la cruz para tomar el cetro. Pastores que convirtieron su ministerio en espectáculo, su misión en negocio, su autoridad en tiranía. Hombres inflados de soberbia, ebrios de su imagen, amantes del aplauso más que de la verdad.
“La Iglesia no puede permitirse obispos que [...] busquen caminos paralelos a la enseñanza y disciplina universal de la Iglesia” (Testes Christi, n. 15). Yo afirmo: no es posible ser pastor del Pueblo de Dios y al mismo tiempo traidor de la Palabra. No es posible servir a Cristo y servirse del altar. No es posible confundir el ministerio con la vanidad personal. El clericalismo es un cáncer. La mundanidad es una lepra. La ambición es una plaga que destruye desde dentro.
Lo dijo San Gregorio Magno, y lo repito: “Ninguna carga es más difícil de soportar en este mundo que el oficio de pastor” (Regula Pastoralis, citado en Testes Christi, n. 16). Quien no tiembla ante esta carga, ya está perdiendo el alma.
III - EL HORROR DEL CISMA Y LA HERIDA DE LA DIVISIÓN.
He sido testigo del dolor de la Iglesia. He visto la herida que no cierra. He contemplado los días oscuros donde el humo del infierno se infiltró en el templo de Dios. Aquel humo, denso y venenoso, fue la soberbia disfrazada de reforma, la rebeldía vestida de libertad, la traición que se pretendía profecía. Falsos apóstoles se alzaron con lenguaje altivo, arrastrando consigo a multitudes confundidas, y causaron escándalo, división, ruina.
Yo afirmo con el peso de la verdad eterna: todo cisma nace del pecado. Todo cisma brota de un corazón que ha rechazado la cruz. Toda división, sea abierta o sutil, es obra del Enemigo. Es pecado contra la comunión. Es blasfemia contra el Espíritu que une. No puede haber comunión sin conversión. No puede haber unidad sin verdad. No acepto, no acepto, la mentira de una unidad fingida, construida sobre el silencio, la diplomacia o la cobardía. Esa unidad es traición.
La unidad verdadera es pascual: nace del sacrificio, de la sangre, del perdón, del amor crucificado. “Que todos sean uno, como Tú, Padre, estás en mí y yo en ti” (Jn 17,21). Esa es la oración de Cristo, y por ella estoy dispuesto a dar la vida.
IV - LA SANACIÓN DE LA IGLESIA, OBRA DE DIOS.
La Iglesia ha sufrido, pero sigue viva. Porque su vida no proviene de estrategias, sino del Espíritu. Doy gloria a Dios porque Él ha purificado a su Esposa, no con fuego del mundo, sino con el fuego del Espíritu. Él ha suscitado una restauración silenciosa, poderosa, sobrenatural. Yo alabo y bendigo a los santos ocultos, a los humildes que no salen en las crónicas ni en las fotografías, pero que sostienen el mundo con sus rodillas dobladas en oración, con sus ayunos, con sus lágrimas.
La verdadera reforma nace en la humildad, en la fidelidad, en el martirio escondido. Y repito: la humildad y la verdad siempre son las armas que dan la victoria.
V - CONVERSIÓN DEL EPISCOPADO: EL JUICIO COMIENZA POR LA CASA DE DIOS.
“Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios” (1 Pe 4,17). Esta palabra del Apóstol Pedro resuena con una fuerza particular en mi espíritu. No hablo a los de fuera. No hablo al mundo. Hablo a ustedes, hermanos en el episcopado, sucesores de los apóstoles, columnas de la Iglesia, custodios del depósito de la fe. Me dirijo a ustedes con amor y con la gravedad que exige esta hora: ¡es tiempo de conversión episcopal!
No puede haber renovación de la Iglesia sin purificación del episcopado. No puede haber primavera espiritual mientras los pastores permanezcan indiferentes, tibios o divididos. El pastor que no se convierte, se convierte en obstáculo. El obispo que no ora, no guarda el rebaño. El que no se examina, se expone al juicio. El que no confiesa su pecado, terminará predicando un Evangelio vacío, sin cruz, sin sangre y sin resurrección.
Conozco la carga. Conozco el peso. Conozco también la tentación de la rutina, del cansancio, del conformismo. Pero no puedo callar: si los obispos no se arrodillan, la Iglesia se desploma. Si los obispos no lloran ante el Sagrario, el Pueblo de Dios padecerá sequía. Si los obispos no escuchan a Cristo, escucharán al mundo, y el mundo no salva, sino que devora.
Convoco a cada uno a entrar en el Cenáculo del Espíritu, a rendir las armas de la vanagloria, a romper los ídolos que se hayan infiltrado en el alma. Convoco a una confesión sincera, personal, profunda. No la del rito, sino la del corazón. Porque sólo el obispo que se confiesa podrá confesar con autoridad a Cristo ante el mundo.
VI - LA CENTRALIDAD DE LA EUCARISTÍA Y LA MISIÓN APOSTÓLICA.
Todo en la vida de la Iglesia nace y culmina en la Eucaristía. Si la Iglesia tiene fuerza, es porque bebe del Cáliz del Señor. Si tiene sabiduría, es porque se alimenta de su Cuerpo glorioso. Si es santa, es porque en cada Misa se ofrece la Víctima santa, el sacrificio agradable al Padre, el memorial de la Cruz.
Yo proclamo, con toda la autoridad apostólica que me ha sido confiada: ¡la Eucaristía es el centro! Sin ella, los templos son salones vacíos. Sin ella, los sacerdotes son funcionarios religiosos. Sin ella, los obispos se convierten en burócratas, y el pueblo se dispersa como ovejas sin pastor.
Por eso digo con firmeza: ¡defiendan la sacralidad del culto! ¡Custodien la belleza de la liturgia! La Misa no es entretenimiento. No es escenario para creatividades humanas. Es el Calvario renovado. Es el cielo en la tierra. Es el lugar donde Cristo se entrega, donde el Verbo se hace Pan, donde el Espíritu nos transforma.
Los sacerdotes deben tener el corazón eucarístico. “Los obispos, testigos plenos del Buen Pastor, en quien reside la plenitud del sacerdocio, son presencia viva de Cristo en medio de la comunidad” (Testes Christi, n. 25). Y si son presencia viva de Cristo, deben tener su misma actitud: entrega, humildad, silencio, obediencia, y adoración.
Hagan que sus presbíteros amen la Eucaristía. Que vivan para el altar. Que no celebren por costumbre, sino con fervor. Formenlos en la belleza del misterio. Muestrenles el Rostro eucarístico de Cristo. Y ustedes, hermanos obispos, sean los primeros en arrodillarse. Sean los primeros en llorar de amor ante el Sagrario. Sean los primeros en vivir de la Hostia santa.
Porque si la Eucaristía se apaga, la Iglesia muere. Pero si la Eucaristía arde, la Iglesia resplandece con la gloria del Resucitado.
VII - EL TESTIMONIO EPISCOPAL: PASTORES SEGÚN EL CORAZÓN DE CRISTO.
¿Qué espera el Señor de nosotros, obispos de su Iglesia? Que seamos, como dice la Escritura, "pastores según mi Corazón" (cf. Jr 3,15). No administradores sin alma, no gerentes de estructuras, no celebridades religiosas, sino testigos vivos de la santidad de Dios, reflejos del Buen Pastor que da la vida por sus ovejas (cf. Jn 10,11). Nuestra autoridad no brota del cargo, sino del testimonio. Nuestra fuerza no nace del poder, sino de la cruz. Nuestra eficacia no está en las estrategias, sino en la santidad de vida.
El pueblo de Dios no necesita pastores brillantes, sino pastores santos. Necesita hombres que hayan contemplado el rostro de Cristo, que vivan de su Palabra, que coman su Cuerpo y se consuman en su amor. Necesita obispos que huelan a rebaño porque han caminado entre sus ovejas, pero que también huelan a cielo porque han permanecido en adoración. “El testimonio de los obispos es fuente de luz para la Iglesia y semilla de fe para el mundo” (Testes C 10hristi, n.).
La Iglesia será renovada por obispos que lloren con los que lloran, que se alegren con los que esperan, que se arrodillen con los pecadores. Obispos orantes, penitentes, eucarísticos, fraternos, misioneros. Obispos que, como Juan en el Apocalipsis, han escuchado la voz del Señor y han caído como muertos a sus pies, para luego ponerse en pie por su gracia (cf. Ap 1,17).
Yo lo confieso: el mundo necesita ver pastores que brillen, no por su fama, sino por su fe. No por sus redes sociales, sino por su caridad. No por su capacidad de oratoria, sino por la verdad que encarnan. Que cada obispo sea un testimonio viviente de que Cristo ha resucitado.
¡Seamos pastores según el Corazón de Cristo! Él sigue llamando, sigue formando, sigue enviando. Él no abandona a su Iglesia. Pero nos quiere enteramente suyos. Todo obispo es un signo, una señal, una llama. Que no se apague esta llama. Que no se apague esta llamada.
VIII - LLAMADO A LA UNIDAD EN LA VERDAD Y EN LA CARIDAD.
Exhorto con todo el ardor de mi alma a que vivamos una verdadera unidad. No una uniformidad forzada, no una sumisión vacía de discernimiento, sino una comunión viva como la quiere Dios: una unidad en la verdad y en la caridad. Cada uno ha recibido diversos dones; unámoslos como miembros del único Cuerpo. La diversidad reconciliada en el amor es la riqueza de la Iglesia.
Pero advierto: la caridad sin verdad es traición. Es sentimentalismo que cede ante la mentira. Y la verdad sin caridad es crueldad que hiere. Sólo la verdad en el amor edifica la Iglesia. La comunión verdadera no exige unanimidad artificial, sino fidelidad común al único Señor. Por eso, obispos de Cristo, sean hombres de comunión verdadera, con corazón abierto y doctrina firme, con caridad ardiente y fidelidad plena.
IX - ESPERANZA EN EL FUTURO: LA IGLESIA VIVE.
A pesar de las tormentas, la Iglesia vive. Vive porque Cristo vive. Vive porque el Espíritu no la abandona. Vive porque nace una nueva generación de santos, de mártires, de apóstoles. A ustedes, obispos, les digo: ¡no tengan miedo! No teman a las crisis, porque la cruz siempre ha precedido a la resurrección.
Y se los digo: todo, absolutamente todo, se sostiene en el amor. Sin amor, no hay verdad, no hay misión, no hay Iglesia. Con amor, todo se transforma. Por eso profetizo un tiempo nuevo, una primavera nacida del invierno, una renovación nacida de la cruz. La Iglesia no está muriendo; está siendo podada para dar más fruto (cf. Jn 15,2).
X - ENTREGA FINAL.
Ahora, en este momento, entrego la Iglesia al Espíritu Santo. Él la guía, Él la renueva, Él la santifica. Y a ustedes, obispos, les imploro: no se cansen nunca de luchar. No se rindan. No vendan su vocación. Sean fieles hasta el fin. Que su vida se consuma por el Evangelio.
Amén.